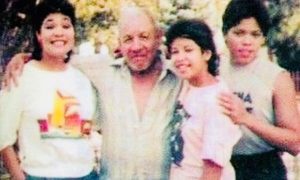5 de septiembre de 2017 – Washington – Agencias.
Nada paró su mano. Donald Trump ha puesto fin al programa que permite permanecer legalmente en Estados Unidos a los llamados dreamers (soñadores), los inmigrantes sin papeles que llegaron al país siendo menores. Consciente del impacto político que las deportaciones causarían en sus propias filas, el presidente concedió una prórroga de seis meses mientras el Congreso halla una salida a los 800.000 afectados. Un recurso de compleja andadura, pero que incluso si llega a buen puerto difícilmente borrará una de las decisiones más oscuras de su mandato. “¡Que nadie se equivoque, vamos a poner el interés de los ciudadanos estadounidenses primero!”, tuiteó Trump.
La inmigración es una diana en manos de Trump. Primero fue el muro. Después, los musulmanes. Ahora, los dreamers. Un colectivo, casi al 80% de origen mexicano, que encarna como pocos el sueño de multiculturalidad e integración que desde su nacimiento ha representado América. Son 800.000 jóvenes registrados (y otros tantos que podrían estarlo en el futuro) a los que el propio presidente declaró su “amor” y prometió que no tenían de qué preocuparse, pero que ahora han quedado en la cuerda floja a la espera de que un Congreso en guerra permanente decida su suerte.
Aunque sus defensores alegan motivos jurídicos, la cancelación del programa DACA, anunciada por el fiscal general, Jeff Sessions, como “una desconexión ordenada”, tiene una clara raíz política. Trump se siente cómodo fustigando al indocumentado. Con 11 millones de inmigrantes sin papeles y el fantasma del odio sobrevolando las ruinas del cinturón industrial, el republicano logra sus mayores aplausos en este terreno. Ahí se reconcilia con su base más radical y aparece como el político que cumple sus promesas. El hombre dispuesto a perdonar al exsheriff Joe Arpaio, a guardar la equidistancia ante los neonazis de Charlottesville, a limpiar el país de indocumentados, sin importar que sean niños, estén integrados o sean socialmente productivos. “Somos una nación de leyes. No vamos a incentivar la inmigración ilegal”, ha zanjado.
Pero el ataque a los dreamers no está movido sólo por el credo ultranacionalista. Perdida la batalla por liquidar la red sanitaria de Barack Obama e incapaz aún de sacar adelante su esperada reforma tributaria, Trump encuentra en la quema del legado de su antecesor el humo que necesita para ocultar sus fracasos. Ataca, rompe y avanza. Esta demolición perpetua, sin embargo, se ha topado en el caso de los dreamers con un límite: las encuestas muestran que en la zona templada de su electorado la medida es vista con horror. Así, el 78% de los votantes registrados, según un sondeo de Politico, es favorable a la regularización de los dreamers.
Esta simpatía habla de la alta penetración social de este colectivo. Los beneficiados por el programa DACA deben haber entrado en EEUU con menos de 16 años y vivir permanentemente en el país desde 2007. También se les exige que carezcan de antecedentes y que estudien o tengan el bachillerato acabado. A cambio se les permite trabajar y conducir, así como acceder a la seguridad social y disponer de una tarjeta de crédito. En un sistema implacable con los débiles, el DACA brinda un escudo, pero en ningún caso supone la concesión de residencia. Tan solo una cobertura legal que difiere la posibilidad de deportación y que ha de renovarse cada dos años.
Cumplidores de las reglas del juego, estos jóvenes, ven ahora en el horizonte una posible deportación. La vuelta a un país del que en muchos casos no conocen ni el idioma.
Sabedor del escándalo que ello supone, Trump ha intentado eludir el golpe permitiendo una prórroga hasta el 5 de marzo (sólo para renovaciones, no para nuevas instancias) y entregando su destino al Congreso. Ahí el pacto es impredecible, pero no imposible. Figuras tan destacadas como el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, han pedido a Trump que deje a los parlamentarios buscar una solución permanente. “Estamos hablando de menores que no conocen otro país ni otro hogar. Viven en un limbo que requiere de una solución legislativa”, ha dicho Ryan. “Creo firmemente que los niños que fueron traídos ilegalmente a este país no tienen culpa alguna y no deben ser devueltos a un lugar que no conocen”, afirmó el senador y ex candidato presidencial republicano John McCain.
Al apoyo de un sector de republicanos, se suma la presión externa de las grandes compañías, el corazón capitalista de América. Cuatrocientos directivos, entre ellos los de Facebook, General Motors y Hewlett-Packard, han exhortado al presidente a proteger a los dreamers. “Son una de las razones por las que seguimos teniendo una ventaja competitiva global”, han escrito en una carta, al tiempo que cifraban en 460.000 millones de dólares el daño que su salida podría acarrear.
Pese a estos factores, el resultado de la negociación parlamentaria es incierto. La profunda fractura entre demócratas y republicanos, así como el enfebrecido pulso de poder que se libra en el Capitolio ensombrecen el futuro de los afectados y alimentan el miedo entre las víctimas. Piensan que es casi imposible que si finalmente no se aprueba ninguna ley no se asista a casos de expulsión. Sobre todo, cuando las autoridades poseen todos sus datos, desde su fecha de entrada en el país a su filiación.
“El impacto en las deportaciones será mínimo. Nuestro foco se centra en criminales, personas con órdenes judiciales y aquellos que han regresado tras su expulsión”, ha asegurado esta mañana un responsable del Departamento de Seguridad Interior en un intento de calmar a los afectados. Algo que difícilmente se conseguirá. Si algo ha demostrado Trump es que en este terreno no perdona. El proyecto de muro con México, el veto migratorio y la desprotección de los dreamers son hasta ahora sus mayores obras. El signo de una época.